La desaparición de Bianca Rinaldi
Estaba clareando la mañana del miércoles cuando Irene caminaba hasta la cocina arrastrando los pies. Sentía punzantes los resabios de una lesión antigua en su rodilla izquierda, por lo que inclinaba su peso en el miembro contrario, sin esforzarse por disimular el cojeo. Se dispuso a preparar el café con leche y las tostadas, su desayuno estándar. Las imágenes pasaban rápidamente por su mente, como una bailarina que repasa de manera fugaz la variación coreográfica antes de salir a escena. Nada demasiado concreto, nada tangible. Una melodía lejana sonaba casi imperceptible. Su audición iba avanzando posiciones en detrimento de sus otros sentidos, el tono resultaba familiar pero indistinguible aún, como el sutil sabor a jengibre que tanto le costó descubrir en la sopa de calabaza de su restaurante preferido. Al agudizar el oído, una ola de malestar la invadió y descubrió de sopetón que aquel sonido lejano, monótono y tedioso, cada vez más intenso, era el de su alarma. Mientras tanteaba a manotazos la mesa de luz para terminar con la agonía que le generaba ese artefacto detestable, entornó los ojos y los números rojos de su despertador digital la sacaron del pseudocoma onírico de un salto. Esta vez, esperaba estar despierta de verdad.
A veces, soñaba que se despertaba hasta dos o tres veces, hasta que finalmente lo lograba en la vida real. Sin embargo, esto no era tan tortuoso comparado con otras veces, en que las imágenes que la despertaban eran tan oscuras y retorcidas que las dejaba caer en el olvido tan pronto como notaba que eran sueños. Solamente en dos o tres oportunidades no se deshizo de ellos y, al contrario, se esmeró en recordarlos para intentar entender la desaparición de su hermana mayor, Bianca. O al menos eso era lo que quería creer. En realidad, sabía que ese propósito excedía sus posibilidades y que el motivo por el cual se aferraba con uñas y dientes a aquellos jirones oníricos era el de sentir, al menos por unos instantes, que su hermana seguía con vida.
La última noche que pasaron juntas fue la navidad del año 1978. En aquel entonces, Bianca tenía 18 años e Irene 16. Bianca recibía a los invitados a carcajadas, sorprendida año tras año por la hipocresía de aquel ritual. Jugaba a apostar quiénes habrían sido convocados para la celebración, teniendo en cuenta que la mayoría de los parentescos, ya demasiado lejanos y percudidos, se sostenían todo el año sobre la fragilidad del encuentro en aquellas dos fechas separadas por siete días. No faltaban los antecedentes de exilios forzosos, cuyas víctimas ausentes eran acribilladas verbalmente entre pan dulce y champagne. Mientras se llevaban a cabo diálogos cuyas profundidades trascendían hasta la receta del vitel toné, Irene recuerda haber pensado que aquellos aires de armonía, por más ficticios que fueran, la hacían realmente feliz.
Cada detalle de aquella noche había sido repasado infinitas veces por Irene. Sin embargo, su percepción había ido distorsionándose a medida que las canas conquistaban su cabellera, y ya no podía afirmar con certeza la veracidad de cada recuerdo. Ahora, con sus flamantes 46 años, ni siquiera pensaba que toda aquella parafernalia de reunirse con desconocidos que llevan la misma sangre que uno se tratara de un compromiso, sino de pretender, al menos por una noche, que no estamos tan irremediablemente solos.
Bianca había desaparecido sin dejar rastros. Se había despedido de los comensales poco después de la medianoche para encontrarse con sus amigas, pero nunca llegó a destino. El tercero de los hermanos, Francisco, seis años mayor que Irene y cuatro años mayor que Bianca, tampoco había vuelto a casa esa noche, pero a diferencia de su hermana, fue encontrado cerca del mediodía del 25 de diciembre, caminando solo y vociferando disparates que alarmaron a los vecinos.
Los informes psiquiátricos registraron que Francisco se encontraba en un estado de excitación psicomotriz. Presentaba alucinaciones auditivas y alteraciones del pensamiento, que derivaban en un lenguaje desorganizado, junto con el clásico fenómeno de fuga de ideas. Fue internado en un Hospital Psiquiátrico alejado de la ciudad, donde se le diagnosticó Esquizofrenia, y allí permanecía hasta la actualidad. Francisco fue el principal sospechoso de la desaparición de Bianca, fundamentalmente por dos motivos: en primer lugar, un testigo los había visto conversando cerca de las 2 de la madrugada, siendo esa persona la última en ver a Bianca con vida. En segundo lugar, Francisco tenía el reloj de su hermana, que había pertenecido a su madre y atesoraba un enorme valor emocional. Lo llevaba desde que Irene tenía uso de razón, y jamás había sido vista sin él. Ella solía decir que era un apéndice de su propio cuerpo. La investigación avanzó y jamás hubo pruebas suficientes ni una confesión para determinar su culpabilidad. Debido a la medicación, las alucinaciones habían disminuido, pero Francisco se mostraba reticente a colaborar con la policía, decía estar demasiado cansado. Los oficiales, empedernidos en extraer la confesión, comenzaron a persuadirlo ofreciéndole falsas condenas reducidas que sólo generaban conductas autolesivas y, a veces, nuevos brotes psicóticos que terminaban indefectiblemente en una inyección de Haloperidol. Mientras bajaban las escaleras del hospital en silencio y buscaban apaciguar su frustración, uno de los oficiales chasqueó la lengua y negando con la cabeza determinó: “está loco pero no es ningún bobo”.
Si Bianca fuera cualquier hija de vecino, la investigación se habría cajoneado rápidamente por falta de evidencia. Pero su padre era el Comisario Rinaldi, quien no descansaría hasta encontrar a su hija. Irene era muy joven pero creció de golpe. No pudo evitar notar que las aspiraciones de su padre también habían variado con el tiempo, ya no quería encontrar a Bianca, sino cerrar el caso y limpiar su apellido. Ya no importaba que Bianca estuviese viva o muerta, enterrada, como se decía por aquel entonces, en algún campo aledaño. Lo verdaderamente importante era hallar un culpable, y por más absurdo que parezca, el Comisario decidió perder también a su primogénito. Comenzó a atar cabos, y la verdad se le presentaba lamentablemente inequívoca. Francisco siempre había sido un chico raro, pero él creía que sólo percibía el mundo con otros ojos, que era más bien “especial”. ¿Qué diferencia hay entre ser “especial” y “raro”? ¿Será el cariño? ¿Será la ceguera de un padre que no quiere ver? Rinaldi no se sacaba esas ideas de la cabeza, y eligió detestar a su hijo antes que llorar a su hija. No podía dejar de pensar en un detalle particular: Francisco no se reía de los mismos chistes, y cuando lo hacía, parecía un autómata o como si imitara a los demás. Era una risa vacía. La falta de risa compartida fue la gota que colmó el vaso de la deshumanización a la que condenó el comisario a su hijo esquizofrénico. En sus múltiples intentos por desprenderse de la idea de ese hijo defectuoso, llegó a pensar que quizás, ni siquiera era suyo. Pero, por más que les diera vueltas, las matemáticas no engañan.
A diferencia de Francisco, que estaba vivo pero muerto para su padre, el recuerdo de Bianca fue idealizado hasta rozar los límites de lo surrealista. En los años posteriores a su desaparición, Irene tuvo que esforzarse por mantener vivo su recuerdo real, al menos en su mente. Mientras sus familiares ordenaban una misa en memoria de Bianca, a un año de su desaparición y le encomendaban a Dios cuidar del alma de la dulce, pura y devota joven, Irene pudo reírse por primera vez después del hecho que marcó su vida para siempre. A años luz de los adjetivos que usaban para adornar su recuerdo y anestesiar el incurable dolor, Bianca era indomable, inconformista y contestataria. Incluso desde pequeña, se burlaba en secreto de la tradición católica y pagaba cada insurrección poco discreta con el dolor de alguna que otra cachetada. Irene, en cambio, era sumisa y disciplinada. No entendía pero admiraba su desobediencia y su falta de temor ante el castigo. La idealización de Bianca era tal, que Irene llegó a preguntarse si sus padres amaban a la Bianca real o a la que habían creado en su memoria. En contraste, eran dos personas distintas con el mismo rostro.
Después de esa misa, decidió retomar el contacto con su hermano con la ilusión de que confiese dónde estaba el cuerpo de Bianca. Sin embargo, con el pasar de las visitas, Irene comenzó a recordar la verdadera imagen de su hermano. Lejos de ser el monstruo que su padre describía, era Fran, el de siempre. En realidad no, no era el de siempre. Ya no era tan gracioso, la medicación le daba sueño y enlentecía su pensamiento. Irene veía cómo se deterioraba, visita a visita. Cada vez más abatido, parecía no sentir nada. No importaba si relataba una historia tierna o una desgarradora, su tono no variaba. Su voz carecía de melodía alguna, y la mirada era un lujo que se daban aquellos ojos muy de vez en cuando.
Irene nunca pudo desprenderse totalmente de las teorías escalofriantes que circulaban desde la comisaría, y no hubo ninguna visita en la que no pensara: “quizás hoy me cuente la verdad”. Por eso de vez en cuando le preguntaba, aunque sabía que, diga lo que diga, la verdad siempre estaba un poco torcida para su hermano. Irene decidió no sentenciarlo, pero tampoco estaba dispuesta a declarar su inocencia. Después de todo, los relatos de Francisco seguían teniendo un marcado tinte alucinatorio donde era imposible distinguir la realidad del delirio: “Abrí la puerta y una ola enorme de cemento se formaba ante mis ojos”. Pero no sólo la planicie de la calle se distorsionaba. Francisco insistía con obstinación en los dos extremos de la vida. Le confesó, no sin angustia, que él ya estaba loco desde antes de nacer, en el vientre de su madre, y que lamentaba haberla contagiado de locura hasta matarla. Estaba preocupado por los peligros que podían acechar a Irene, y le advertía: “Tenes que tener cuidado. La primera vez que me mataron, yo estaba durmiendo en la calle, me bañaron en alcohol para incendiarme. Estaba envuelto en llamas pero morir no duele como vivir. San Pedro me mandó de vuelta para acá. Se ve que todavía no era mi hora, y yo lo respeté. Pero estos malparidos esperaron a que me descuide para atravesarme el corazón con una faca”, decía mientras se levantaba la camisa deshilachada y señalaba una cicatriz a la altura de las costillas. Irene lo escuchaba atenta, mientras él interrumpía sus relatos para dar las últimas pitadas desesperadas a la colilla de un cigarro ya completamente consumido. Ella se limitaba a contemplar absorta cómo el humo y las palabras salían flotando de su boca y se difuminaban en el ambiente, invadiéndolo todo.
Pero por debajo de aquellos delirios más o menos ajustados por las drogas, y por encima de esa voz monótona y su mirada frecuentemente ausente, Francisco seguía siendo su hermano. Ya tenía 52 años y había pasado más de la mitad de su vida en aquel manicomio amurallado y alejado de la sociedad. Irene no tardó en advertir que tanto los recursos económicos como los afectivos, eran escasos para aquel sector no productivo de la población. Ella lo visitaba cada mes y limpiaba religiosamente su locker vacío, guardaba sus efímeros nuevos bienes y marchaban al comedor para compartir una pizza grande de muzzarella.
Los primeros años era absolutamente permeable. La soledad que percibía allí se le quedaba tan impregnada como el olor a pucho, pero al alma no se la puede enjabonar. Sin embargo, lo más arduo fue aprender a convivir con la desidia. A Irene le resultaba incomprensible que un rollo papel higiénico, una pasta dental o un par de medias sin agujeros fueran prácticamente una ostentación de riqueza. Francisco no tenía ninguna pertenencia más que el reloj pulsera de Bianca, y, en sus mejores momentos, su propio cuerpo, que no era poca cosa. Ni siquiera la ropa que llevaba puesta era suya. El personal de enfermería se encargaba de encontrar, en las bolsas de donaciones, las prendas de vestir que más se adaptaban a cada paciente. Más de uno caminaba con las manos oficiando de cinturón, para sostener un pantalón 5 talles más grande, o con los dedos asomando por la punta de las zapatillas abiertas. Cada vez que le llevaba a Francisco algo particular, no sabía si lo perdía o se lo robaban, pero desaparecía. Los pacientes estaban acostumbrados, pero ella no. Ante uno de sus reclamos, Francisco le dijo entre risas: “mejor que desaparezcan camperas y no hermanas”. A Irene no le causó ninguna gracia, pero se imaginó que el chiste era un extraño y pequeño cirujano suturando su herida.
Aunque Irene le insistiera en que vaya a vivir a su casa, con el aval de su equipo tratante que estaba dispuesto a dar el alta y trabajando en función de ello, Francisco no quería dejar el hospital. Lo habían discutido más de una vez hasta que él explicó: “Ustedes no lo entienden, porque afuera encajan. Vos no sos como yo, porque aunque te sientas sola, tenés un lugar para tus emociones. La sociedad puede juzgarte, sí. Pero puede juzgarte porque te ve, y viéndote, te reconoce. Tus delirios están permitidos”. Francisco hizo una pausa para tomar la medicación del mediodía que le había alcanzado el enfermero, y continuó: “Los que estamos acá es porque no encajamos allá, por algo levantaron estos paredones y pusieron aquellas rejas en la entrada”, dijo señalando con un dedo todo el periplo del hospital. Eran fronteras invisibles para Irene e intransgredibles para Francisco. Encendió otro cigarrillo y continuó: “un día nos dijeron: acá sí pueden delirar. ¿Qué es delirar?”. No sabía si por tristeza o impotencia, pero ella mantuvo el silencio y Francisco insistió: “Decime Iri, ¿qué es un delirio?”. Ella le contestó con resignación, podía vislumbrar a dónde terminaba su argumento: “supongo que es percibir algo que no está en la realidad”. Francisco, satisfecho con su respuesta, terminó de probar su punto: “Para mi, las voces son tan reales como para vos es el sonido de tu alarma. Por eso afuera, se respeta tu realidad, y acá adentro se respeta la mía. Este es el único lugar donde la realidad se puede tomar algunas licencias”.
Habían pasado tres décadas y corría el año 2008 cuando Irene se preparaba para bajar en la estación cercana al Hospital. Cuando agachó la mirada para calcular el espacio entre el tren y el andén, le llamó la atención ver las manos entrelazadas de dos mujeres que aguardaban para ingresar al vagón. Si bien reinaba un claro rechazo social a la homosexualidad, ella no lo compartía, y en su lugar, esbozó una media sonrisa en honor a Bianca. Con su pensamiento invariablemente pionero, dos o tres veces le había confesado a Irene su disconformidad en relación a la restricción del amor: «El corazón no puede ser legislado». Irene jamás lo hubiera entendido con tanta anticipación. Con ese recuerdo en su cabeza, caminó las últimas veinte cuadras al Hospital. Al llegar, no tardó en notar que Francisco no llevaba puesto el reloj. Irene estaba dispuesta a comenzar una discusión cuando una idea sin sentido se le cruzó por la cabeza. Todo pasó en una milésima de segundo. Se paró en seco y comenzó a sentir que su frecuencia cardíaca alcanzaba un ritmo frenético. Percibía cómo su garganta se anudaba con firmeza, impidiendo el paso del aire. Su campo visual se ennegrecía y la voz de Francisco se escuchaba tan lejana como la melodía de su despertador. La imagen de aquellas mujeres ingresando al tren retornó y se le impuso con violencia en lo que quedaba de margen en su consciencia. Algo de aquella escena le había resultado familiar, pero no había podido distinguir qué. No tenía sentido, no había enfocado en ninguno de sus rostros, sólo un par de manos, que se acariciaban con la seguridad del amor, con el orgullo de la libertad… Un detalle la atropelló, y todo lo demás se difuminó. Ahí estaba, hipernítido, resplandeciente en una de aquellas muñecas. Sintió como si un rayo la partiese al medio, en una descarga que estalló en su pecho y se expandió a cada célula de su ser. Irene creyó que se moría. Buscando el equilibrio, apoyó su mano húmeda en la mesa, y Francisco la ayudó a tomar asiento. De pronto todo se aclaró, excepto sus ojos, que inundados de lágrimas buscaron la mirada de su hermano. Él se encogió de hombros, dejando ver una sutil curva en sus labios que se asemejaba a una sonrisa y la abrazó por lo que podrían haber sido horas o minutos. En medio de un llanto desconsolado, a Irene le pareció escuchar: ella también eligió su realidad.
Lucila Marín.
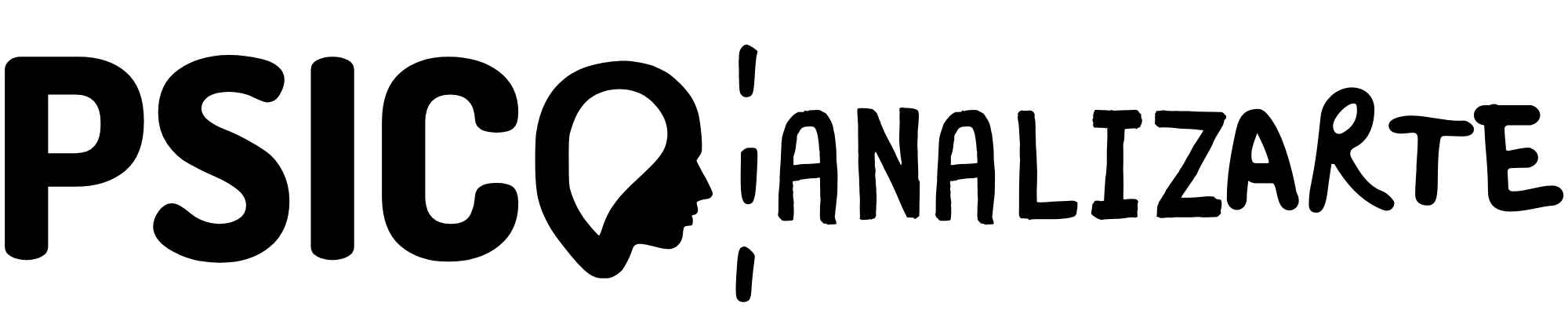




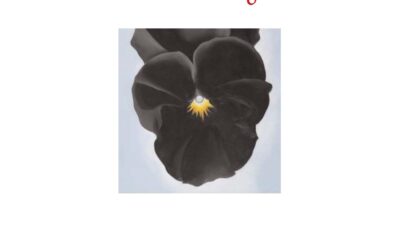




Espectacular ♥️✨👏🏼